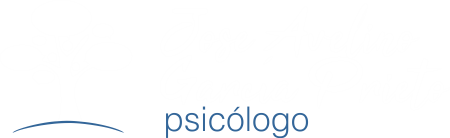Esta es la segunda parte de la historia que nos cuentan dos hermanos al alimón y que nos aportan su peculiar punto de vista sobre el desarrollo psicológico.
Uno de ellos comparte su experiencia desde los nueve años, momento en el que nace su hermano (que, a pesar de ser un recién nacido, no se queda corto a la hora de reflexionar sobre la vida y sus misterios).
Si quieres leer la primera entrega de esta apasionante historia puedes hacerlo utilizando este enlace: Mi hermano y yo (1): psicología del desarrollo humano
4. Cuentista y salvador
Supuse que estar tanto tiempo dentro de una barriga debía de ser bastante aburrido. Por eso, de vez en cuando, me acercaba a mi madre y, apoyando los labios en su barriga, le cantaba alguna canción a mi hermano, o le hacía algunos efectos especiales como, por ejemplo, el ruido de una bomba cayendo desde un avión, o rebuznaba, o relinchaba, o le hacía creer que estaba soplando un viento huracanado. También le decía una y otra vez mi nombre para que cuando naciera tuviera bien claro quién era su único hermano. Y, por supuesto, le contaba historias, cosas que a mí me hubiesen ocurrido, cosas reales que le ayudaran a hacerse una idea del mundo; como cuando yo viajaba en el carro del panadero. Mejor será que te lo cuente tal cual lo hacía en aquellos tiempos.
Toc-toc, toc-toc, toc-toc: así sonaban cuando iba al paso.
Toc- toco-toc, toco-toc, toco-toc: así cuando iba al trote.
Cuando se paraba: toc… toc… toc, toc…
(Empezaba así para crear intriga, para que se preguntara: ¿Qué será lo que sonaba así?).
Así sonaban las pezuñas del caballo del panadero Y hacía una cosa muy extraña con los labios, algo así como: brurrrrp, brurrrrp (si cuando nazcas, ves un caballo cerca, pídele que lo haga para ti. Si no, prueba a hacerlo tú mismo, soplando con los labios cerrados hasta que notes cosquillas en las encías. Claro que, hasta que no salgas del agua, no te va a sonar ni parecido). También movía las orejas con mucho arte. Era capaz de orientarlas según de donde viniera el sonido. Yo nunca he conseguido hacerlo, ni siquiera un poco. Puedo ponerme bizco, o tragar aire y echar luego un descomunal eructo (en ese momento le hacía una demostración), pero soy incapaz de mover las orejas.
¿Que por qué sé yo todas estas cosas del caballo del panadero? Porque muchas veces iba sentado en el carro, al lado de Benigno, que así se llamaba el panadero. Aunque, realmente, Benigno no hacía el pan. Él se encargaba de repartirlo de casa en casa, de pueblo en pueblo. Él y el caballo que arrastraba el carro de madera. Olía muy bien el carro a pan recién hecho. El caballo no olía tan bien. ¿A qué olía el caballo?: a sudor de caballo, ¿a qué iba a oler si no? Sudaba mucho, sobre todo cuando subía cuestas arrastrando el carro lleno de pan, a Benigno y a mí, en algunas ocasiones.
¿Por qué iba yo montado en el carro? No. No era hijo de Benigno; sólo era su amigo. Tampoco trabajaba repartiendo pan: aún era muy joven para trabajar. ¿Qué hacía entonces? Iba a casa de mis abuelos, los que serán también tus abuelos cuando nazcas. Cuando el panadero pasaba por mi puerta, mi madre, es decir, nuestra madre, le preguntaba si me podía llevar a casa de mis abuelos (vivían en un pueblo cercano). Benigno siempre estaba dispuesto. “De todas formas tengo que pasar por allí -decía-. Me hará compañía. Sube que nos vamos”. Me sentaba a su lado y comenzaba el viaje.
—“Benigno, veo que te has buscado un ayudante —comentaban algunas mujeres cuando pasábamos ante sus casas—. Que niño tan guapo, ¿de quién es hijo?”. No es falta de modestia. Realmente era un niño muy guapo, al menos eso decían mi madre y mi abuela. Supongo que cuando nazcas también lo dirán de ti, es lo que suelen hacer las madres y las abuelas normales.
-Es hijo -les explicaba Benigno- de tal, y nieto de cual. Sí mujer, nieto de la prima de aquella que se casó con el dueño del bar que está cerca de la estación.
—¿El que su madre era tía de mi abuela? —preguntaba la mujer.
—Esa misma, que tuvo tres hijos que eran al cual más…
Así estaban un rato hasta que quedaba claro de quién era hijo, y nieto, y primo, y sobrino. Luego seguíamos a lo nuestro, metiendo ruido por la carretera de adoquines: troco-troc, troco-troc. Troco-troc, troc, troc. Este ruido lo puedes repetir cuantas veces quieras. Así te dará la sensación de ser un viaje más largo.
Era un espectáculo ver mear al caballo cuando estábamos parados en una cuesta. Formaba un río amarillo y espumoso que corría echando humo. Una maravilla. A mí también me gustaba hacer ríos de pis, pero eran mucho más pequeños. Ni punto de comparación. Riachuelos como mucho. No conseguía algo parecido, ni aunque me aguantara las ganas de mear durante un buen rato. Y seguíamos: troco-troc, troco-troc. Troco-troc, troc, troc.
A veces las paradas que hacíamos no eran para dejar pan sino para esperar a que pasara un tren. ¿Que qué hacía un tren por allí? Pasar para un lado, o para el otro. Y no sólo uno: había muchos trenes distintos. Algunos arrastraban vagones llenos de gente; otros vagones llenos de carbón. Unos eran grandes y largos. Otros pequeños y más cortos. A veces era yo el que viajaba montado en un vagón de madera. Iba a la playa. Atravesaba túneles y más túneles, que me asustaban un poco, antes de llegar al mar. La locomotora echaba un humo blanco y espeso, y pitaba cuando le daba la gana al conductor: piiii. Pi-piiii. Me hubiera gustado poder hacer sonar aquel potente pito cuando me diera la gana a mí: pi-pi-pi-piiii. Las vacas levantaban la cabeza y nos miraban con cara de pena, sin dejar de masticar. Era su manera de decirnos adiós desde los prados.
Pero ahora, éramos nosotros los que veíamos pasar el tren, sentados en el carro, parados ante una barrera de hierro pintada de rojo y blanco. Un trozo rojo y otro blanco; uno rojo y otro blanco; rojo y blanco. El tren era negro y transportaba carbón, también negro. Todo temblaba a su paso: el carro, el caballo, Benigno y yo; y las casas temblaban, y los cristales de las ventanas, y los árboles. Era un gigante ruidoso: trón, tron-trón; tron-trón; tron-trón-trocotroco-trón… hasta que se perdía en la distancia el tren y el ruido; y se levantaba la barrera: tilín, tilín, tilín, tilín… Entonces Benigno decía “¡arre!” y el caballo comenzaba a caminar con desgana, resoplando un poco: brurrrp, brurrrp. Cruzábamos las vías dando algunos saltos y continuábamos el viaje: troco-troc, troco-troc. Troco-troc, troc, troc.
No creas que eran las únicas vías que cruzábamos antes de llegar a casa de mis abuelos. Había vías por todas partes. A mí me gustaba caminar haciendo equilibrios sobre uno de los raíles. O saltando de traviesa en traviesa (las traviesas, además de ser niñas inquietas y revoltosas, son trozos de madera sobre los que se asientan los raíles). A veces colocaba una moneda sobre el raíl y esperaba a que pasase un tren. La dejaba totalmente aplastada. Yo guardaba la moneda como un amuleto de la suerte.
El caballo no sólo meaba, también tenía otras necesidades. Y no se cortaba un pelo: cuando le entraban ganas formaba un montón de bolas verdes en el suelo. Las bolas eran del tamaño de un huevo de gallina. Una pequeña montaña de caca. En otras ocasiones, ni paraba: entonces dejaba una hilera de cagallones por la carretera. ¡Era un artista aquel caballo! (No me acuerdo de cómo se llamaba. Así que puedes ponerle el nombre que te parezca más adecuado para un caballo).
Cuando me recibía mi abuela, yo olía a pan y a caballo.
—Se ha portado muy bien —comentaba Benigno a mi abuela—. Cualquier día de estos le voy a contratar como ayudante.
Y después de decir “¡arre!” veía como se alejaban Benigno, el carro y el caballo carretera adelante: troco-troc, troco-troc. Troco-troc, troc, troc.
Además de contarle cuentos como éste, también se me ocurrió que le gustaría escuchar algo de música. Le propuse a mi madre colocar el altavoz del tocadiscos pegado a su barriga para que mi hermano fuese desarrollando el oído musical, además de entretenerse. A lo mejor de esta manera resulta que cuando nazca ya sabe tocar el violín, le decía a mi madre. Pero ella no me hizo ni caso. Fue una pena. Podíamos haber tenido un niño prodigio en la familia. Un niño que a los tres meses tocara la trompeta (una trompeta adaptada a su tamaño, una trompetilla.)
La verdad es que a mi madre no se la veía muy en forma. Ya he dicho que el embarazo le estaba sentando fatal. Hasta que un día, al regresar del colegio, me la encontré tirada en medio del salón, desmayada. ¡El susto que me llevé! Al principio creí que se estaba haciendo la muerta, como a mí me gustaba hacer de vez en cuando; pero el color de su cara me hizo comprender que no estaba bromeando. Conseguí espabilarla un poco y la ayudé a meterse en la cama. Le dije que iba a buscar a mi padre y, sin pensármelo dos veces, salí a la calle y paré un taxi. Como yo era un niño bastante espabilado me sabía la dirección de la oficina en donde trabajaba mi padre, en el centro de la ciudad, bastante lejos de donde el taxi y yo nos encontrábamos en ese momento. El taxista me miró intentando averiguar si le estaba tomando el pelo y en cualquier momento saldría corriendo mientras me reía de él; o si estaba alucinando y me creía que tenía treinta años e iba a trabajar. Ya dentro del vehículo, le expliqué, cuando me preguntó que para qué quería ir hasta ese lugar, que quería avisar a mi padre de que mi madre igual se estaba muriendo. Y entonces arrancó a toda prisa y no volvió a preguntarme nada. Al llegar le dije que me esperara y subí hasta la oficina en donde mi padre estaba haciendo sus cosas. Tengo que decir que mi padre ya me había llevado allí en más de una ocasión para que no creas que, además de ser un niño espabilado, tenía poderes paranormales. Imagínate la sorpresa de mi padre al verme entrar en su despacho. Yo por supuesto, después de esta aventura, quedé como un héroe. Un niño de ocho años que es capaz de tomar una decisión así. Coger un taxi, sin dinero. Y sabía la dirección. Y no se quedó bloqueado al ver a su madre tirada en el suelo. Todas estas cosas las estuvieron comentando mis padres con sus amigos o con los familiares que venían a visitarnos de vez en cuando. Yo me sentí bastante importante. Incluso llegué a creer que me merecía una medalla, aunque fuese pequeña (¿Te has fijado cuantas ‘mes’ me han salido en la última frase? Me merecía medalla.)
Si te apetece leer más artículos como este en donde me he dejado llevar un poco por mi afición a la literatura puedes hacerlo siguiendo el siguiente enlace: