1. Nazco yo
Cuando yo nací mi hermano tenía nueve años, aunque eso a mí, en aquel momento, me importaba muy poco. Lo único que me interesaba eran las tetas de mi madre y que me dejaran tranquilo. Dormir, comer y cagar: eso era todo para mí.
Cuando yo nací no tenía ningún año. Si me hubieran preguntado en ese momento cuántos años tenía, hubiera respondido: ninguno. Ahora sí que me da que pensar eso de no tener ningún año, de tener cero años; pero en aquellos tiempos me daba igual, era un pasota, iba totalmente a mi marcha o, más bien, a la marcha de mi madre. Aunque dicen que hay gente que empieza a contar la edad desde el momento de la fecundación. No me parece mala idea. De esa manera, cuando naces ya tienes nueve meses. Así, si alguien te pregunta, puedes decir: “Ya tengo casi un año”. Aunque para celebrar el cumpleaños tendría que averiguar exactamente cuando tuvo lugar mi fecundación, es decir, el momento en que se juntó lo que mi padre puso para hacerme a mí con lo que puso mi madre. Me temo que no se acuerden, o no lo sepan, porque esa reunión tuvo lugar dentro de la barriga de mi madre y no se ve. Se ve, pero varios meses después, cuando le empieza a crecer la barriga. Así que será mejor contar los años como hasta ahora, aunque haya que cargar con la extrañeza de tener cero años durante un año. A cambio se tienen un montón de días, y luego meses, hasta si me apuras, muy al principio, si te preguntaran, podías decir: “tengo dos horas, treinta y cinco minutos y siete segundos, ocho, nueve…
Cuando yo nací, como ya he dicho, no me enteraba de nada. Y es una lástima porque me hubiera gustado ver la cara que ponían mi madre y su tía cuando vieron a mi hermano manchar la toquilla. ¡Qué tío! Fue una broma magnífica. Me hubiera gustado gastarla a mí, pero en aquel momento si me ponen en las manos un tubo de tinta, mágica o no mágica, me lo hubiera comido: así son los recién nacidos. ¡Ahora que caigo! Tú probablemente no conozcas la broma que gastó mi hermano mayor cuando yo acababa de nacer. Será mejor que le ceda la palabra a mi hermano para que la cuente él mismo y para que no se diga que soy un chupón y que quiero ser el protagonista todo el rato. Y para que no se confunda lo que yo digo con lo que dice mi hermano, cuando cambie el narrador cambiará el número del capítulo. Yo tendré los capítulos impares y mi hermano, los pares. Y que cada cual se responsabilice de lo que dice.
2. Nace mi hermano
Cuando mi hermano nació yo tenía nueve años. Durante nueve años había sido el rey de la casa, aunque también me había aburrido muchas veces por no tener con quién jugar. Mis padres eran muy aficionados a dormir la siesta, sobre todo mi padre: era un verdadero superdotado del arte de dormir la siesta. Había tardes de domingo que sólo se levantaba para cenar y luego regresaba a la cama agotado. Mi madre tenía como especialidad jugar a las cartas con sus amigas.
Cuando nació mi hermano me puse a calcular el tiempo que tardaría él en convertirse en un compañero de juegos aceptable para mí. La edad que consideraba ideal para un compañero era la de nueve años, pero también me podían valer cinco, seis, siete u ocho años. No es para tanto la espera, me decía, y merecerá la pena. Me imaginaba que mi hermano crecería rápidamente, como así ocurrió, y que yo me dedicaría a esperarle desde mis nueve años, como si estuviese en la cumbre de una montaña viendo como él ascendía con esfuerzo hasta mi altura. No creo que haga falta aclarar que no ocurrió de esa manera.
En cuanto mi madre regresó con mi hermano del hospital a la casa de mis abuelos (ellos se encargaron de cuidarla durante las primeras semanas después del parto mientras mi padre trabajaba en la ciudad donde vivíamos habitualmente), la casa se llenó de botes de melocotón en almíbar que traían las visitas, y de galletas, y bombones, y huevos, y muchas otras cosas para que mi madre comiera y se repusiera del esfuerzo que le había supuesto fabricar a mi hermano. También le regalaron montones de ropa para el recién nacido. Ropa que no le daría tiempo a ponerse aunque lo cambiaran diez veces al día. Puede que la gente pensara que, en cuanto mi madre se repusiera del parto, en vez de regresar a la ciudad en la que vivíamos, nos íbamos a trasladar a Groenlandia. ¿Quién sabe lo que piensa la gente?
El caso es que en una de esas ocasiones en que una de las tías de mi madre le estaba mostrando una toquilla blanquísima y muy suave que le acababa de regalar para envolver al recién nacido cuando lo sacara a la calle, a mí se me ocurrió que era un momento magnífico para gastar una de mis bromas preferidas: la tinta mágica. Era un tubo que acababa de comprar y aún no había estrenado que contenía una tinta azul, como las que se utilizaban para recargar las plumas estilográficas, pero tenía la propiedad de desaparecer al cabo de algunos minutos, como si fuese simple agua, al menos así decía el prospecto que acompañaba al tubo. Me pareció una buena ocasión para probarla. Abrí el tubo y cuando la tía de mi madre tenía extendida sobre la cama la toquilla para que mi madre apreciara su tamaño la rocié generosamente dejándola plagada de churretones y gotas azules (la toquilla, por supuesto). Esperé la reacción con una sonrisa en la cara. Pero no hubo reacción. Parecían figuras de cera. Mi madre sentada dentro de la cama mirándome con los ojos muy abiertos y sujetando con una mano una punta de la toquilla; y su tía sentada fuera de la cama con los ojos tan abiertos o más que los de mi madre y sujetando otra esquina de la toquilla (mi hermano estaba en su cuna a lo suyo sin percatarse del momento de tensión que se estaba viviendo en ese momento). Mi madre y su tía estaban pálidas. Cuando vi que el color de sus caras pasaba del blanco amarillento al rojo, comencé a explicarles que se trataba de una tinta mágica que al poco tiempo… No me dieron ocasión de acabar, o más bien no quise quedarme más tiempo en aquella habitación, pues los insultos ya salían por la boca de la tía de mi madre como si fuesen víboras que me quisieran picar. En fin, como te resultará fácil imaginar, a pesar de que las manchas desaparecieron como estaba previsto, me llevé una bronca descomunal. A mí no me parecía que hubiese sido para tanto. Me arrepentí de no haber usado tinta de verdad. Así hubiesen tenido motivos para enfadarse por algo. Ni que hubiese cogido a mi hermano por un pie y lo hubiese sacado por la ventana diciendo que iba a probar a ver si los recién nacidos saben volar (dicen que saben nadar).
Me fui a la calle decepcionado, sintiéndome un incomprendido. La voz de mi abuelo que me saludaba me sacó de mis amargas reflexiones sobre el poco humor de los seres humanos. Estaba vestido de domingo y le acompañaba uno de sus amigos que también iba de punta en blanco (esto de ir de punta en blanco quiere decir que iba vestido de manera elegante, como para ir a una fiesta; aunque no sé si te habrás parado a pensar de dónde viene esta expresión. Pues parece que de la época de los caballeros andantes. Se decía que iban ‘de punta en blanco’ cuando tenían todo el equipo puesto: armadura, lanza, espada, escudo, etc. La ‘punta’ hace referencia a la de la espada y ‘en blanco’ quiere decir que estaba afilada, preparada para hacer daño; las armas negras estaban sin afilar, romas). Repetí la broma, aunque ahora los goterones azules cayeron sobre la camisa blanca del amigo de mi abuelo. Las caras que pusieron fueron similares a las que pusieron los personajes de la broma anterior, aunque esta vez, la proximidad de un río añadía un peligro digno de ser tenido en cuenta. El amigo de mi abuelo miró a la camisa, luego a mí y luego a mi abuelo como pidiendo permiso para retorcerme el cuello antes de tirarme al riachuelo asqueroso que pasaba justo allí al lado. Mi abuelo, rápido de reflejos, se rió para tranquilizar a su amigo asegurándole que se trataba de una broma y que en unos pocos minutos no quedaría ni rastro de las manchas de tinta. Su amigo, aunque dudando, se fió de la palabra de mi abuelo, y después de llamarme como se llama al macho de las cabras unas cuantas veces, me felicitó por el susto que había conseguido darle. Me aseguró que no me había matado de puro milagro. En sus ojos noté que me decía que, como las manchas no desaparecieran, aún estaba a tiempo. Yo me quedé satisfecho de que alguien apreciara la broma y me fui con ellos a que me invitaran a un refresco en el bar en donde se reunían con el resto de sus amigos. El amigo de mi abuelo contó varias veces el susto que le había pegado llamándome con esa palabra que tanto se parece a carbón (si repites rápidamente muchas veces la palabra “bronca” te saldrá sin querer la otra, la que decía el amigo de mi abuelo para dirigirse a mí).
No creas que lo de la tinta era la única broma que gasté en mi vida. Ni mucho menos. También tenía una mierda que parecía una auténtica cagada humana. Tenía forma de lazo, como un anillo de color marrón con el remate final en punta dirigida hacia arriba. Te puedo asegurar que daba el pego. Sólo le faltaba el olor. Un día la puse sobre el sillín trasero de la bici de un vecino de mi edad mientras él estaba en su casa cogiendo la merienda. Cuando bajaba las escaleras (la bici, la caca y yo estábamos en el portal de nuestra casa) hice como que me estaba acabando de subir los pantalones. Se llevó tal susto al ver lo que había sobre el sillín trasero de su bicicleta que comenzó a llorar mientras me llamaba cerdo. Viendo que se lo estaba tomando más a pecho de lo recomendable para su salud le dije que se trataba de una broma. Incluso cogí la mierda y le di un par de besos. Eso aún empeoró más las cosas: creyó que yo era un coprófago (es decir, un comedor de excrementos, un come mierda). El caso es que se fue llorando para su casa sin atreverse a tocar la bici y estuvo varios días sin hablarme, además de que su madre me dio una pequeña charla sobre lo muy sensible que era su hijo. A mí me hubiera gustado decirle que su hijo no distinguía la realidad de las apariencias y que de seguir así acabaría muy mal, pero me callé para no empeorar las cosas. Yo ya sabía a esa edad que cuando una madre defiende a su hijo se pone muy peligrosa.
Lo de la mierda lo repetí muchas veces y siempre funcionó. Como cuando la puse en una pequeña tienda mientras la dueña se iba a la parte trasera a buscar algo. Ese día tuve la inspiración de echar un chorro de agua alrededor de la caca, como si fuera una meada. Me gustaría haber grabado los gritos y las cosas que dijo la tendera cuando vio aquello en el suelo de su establecimiento. Le echó la culpa a los gitanos (casi todo el mundo le echaba la culpa a los gitanos si se encontraban la caca en su portal, o en medio de la acera). No sé si los gitanos sufren algún tipo de problema genético, es decir, que vienen al mundo con una especie de apuro permanente de ir al váter. Algo así como que cuando les entran ganas de cagar no pueden aguantar ni un segundo y se tienen que bajar los pantalones allí donde estén. Si no, no entiendo por qué siempre los sospechosos eran los gitanos). Cuando la tendera consiguió entender, porque yo se lo dije, que se trataba de una broma, entonces me llamó de todo, aunque en este caso con un cierto tono de admiración. Se sorprendía de que un mocoso como yo la hubiera engañado de esa manera.
Aunque la broma que me supuso la mayor bronca y que hasta me arrepentí después de haberla gastado con tanto éxito, fue una que tuvo como víctima a mi madre mientras estaba enferma en la cama, aunque tal vez lo que le ocurriera fuese que ya estaba embarazada de mi hermano. No le sentó muy bien el embarazo al principio (ni al principio ni al final: hasta tuvimos que volver al pueblo, que no hacía mucho que habíamos abandonado para irnos a vivir a una gran ciudad, para que la cuidara mi abuela. Espero que mi hermano no se traumatice al oír esto. Ten en cuenta que aún no habías nacido y que nuestra madre no se encontraba fatal porque tú no le gustaras. Aún no te conocía. Puede que no le apeteciera mucho tener otro hijo; puede que conmigo ya tuviera bastante. No sé, habría que preguntárselo a ella, aunque tal vez no diga toda la verdad). El caso es que mi madre (en ese momento yo era el único que la podía llamar madre) hacía varios días que no salía de la cama. Una tarde bastante aburrida que estábamos los dos solos en la casa me puse a fantasear con que era un valiente guerrero que tenía que introducirse secretamente en el campamento enemigo mientras dormían. El campamento enemigo era la cama de mi madre. La gran hazaña consistía en colarme bajo la cama sin que ella se diera cuenta. El plan se me ocurrió estando en el salón, así que comencé a reptar silenciosamente por el pasillo a modo de calentamiento hasta llegar ante la puerta de la habitación de mi madre. Paré a escuchar. No se oía nada. Me arrastré un poco más y entré. La suerte me sonreía: mi madre estaba tumbada de lado, dándome la espalda. Ahora venía el momento más delicado. Tenía que ser muy silencioso mientras cruzaba el campo abierto entre la puerta y la cama, pero, a la vez, tenía que ser rápido, no fuera que el enemigo cambiara de postura y me pillara tirado en el suelo con cara de decir “pasaba por aquí y me dije…” Estaba claro que si me pillaban acabarían linchándome después de torturarme cruelmente para hacerme confesar en donde estaban escondidos mis compañeros. Yo sabía que jamás confesaría, aunque me hiciesen comer cien platos de lentejas seguidos, pero, como es comprensible, prefería pasar desapercibido. Apenas sin respirar, conseguí meterme bajo la cama y allí me tumbé boca arriba satisfecho, contemplando el somier metálico de la cama y el bulto que creaba el cuerpo de mi madre. Ella se dio la vuelta y mi corazón se aceleró. Temía que me hubiese descubierto. Pasaron algunos minutos de tensión emocionante durante los que me sentí orgulloso de mis habilidades; pero llegó un momento en que, como no ocurría nada, comencé a aburrirme. Además no sabía qué hacer. Si volvía a desandar el camino, mejor dicho, a desarrastrar el camino, nadie se enteraría de mi hazaña. Si de pronto salía de debajo de la cama estaba seguro de que mi madre no apreciaría el mérito que tenía el que hubiera estado allí sin que ella lo supiera. Tampoco era cosa de quedarme en donde estaba el resto de mi vida. Mientras pensaba qué hacer, mi madre cambió nuevamente de postura y, después de suspirar lastimeramente, dejó una mano colgando fuera de la cama. Fue como un cebo apetitoso que cae ante la boca de un pez hambriento; fue un acto irreflexivo, una locura, pero lo que hice en cuanto vi la mano fue cogerla. Yo creo que mi madre tocó el techo del brinco que dio. Mientras ascendía por el aire gritó como si la mismísima muerte le hubiera dado la mano. Fui consciente de inmediato de haberme equivocado y deseé ser en ese momento el niño invisible, el niño mosca para salir volando, el niño pulga para esconderme en el colchón. Pero era un niño, con el tamaño normal para los ocho años que tenía y mi inteligencia me decía que era mejor que saliera de debajo de la cama cuanto antes, aunque fuera para encontrarme con un cadáver. Mi madre me miró espantada. Ella que ya no tenía muy buen aspecto, ahora, después del susto, me recordó a un muerto viviente. Parecía no reconocerme. Yo le repetía que había sido una broma, que no era mi intención… En fin, y resumiendo: mi madre estuvo llorando durante un par de siglos, su estado general empeoró, a mí (creo que no hace falta decirlo) me calló encima una bronca del tamaño del Everest. Esa fue la recompensa a mis habilidades.
3. Habla un feto
Sigo pensando que mi hermano era un fuera de serie. No todos los niños son capaces de pegarle a un adulto un susto tan grande. Era un superdotado, aunque estuviera a punto de matarnos a mi madre y a mí, que estaba dentro de ella. (Mi madre era como una aceituna rellena y yo era la anchoa.) Aprovecho este momento para que todo el mundo sepa que perdono a mi hermano. Sé que no lo hizo con mala intención, que estaba poniendo a prueba sus habilidades. Tampoco creo que él supiera que yo ya estaba en aquella cama, flotando dentro de la barriga de mi madre. Pues sí, allí estaba yo, hinchándome como un higo agarradito a su rama, en mi caso, al cordón umbilical. Era como un globo al que tardan nueve meses en hinchar. Y mientras esperas a que llegue la hora de salir te tienes que hacer una idea del mundo de oído, porque ni un pequeño agujero ha previsto la naturaleza para que los fetos no se aburran. Podía haber algo así como el ojo de una cerradura en la barriga de las madres; se podría aprovechar el ombligo, que ya no les sirve para nada, para que pudiéramos entretenernos un rato viendo lo que nos espera. Pero no. Tenía que dejarme las orejas que apenas me habían crecido intentando averiguar qué sería cada ruido que oía. Al principio pensé que estaba dentro de un submarino. Lo digo por el burbujeo que se suele oír dentro de los submarinos cuando están sumergidos. Luego me dije a mi mismo dándome un golpe en la frente con una mano: “Mira que eres tonto. ¿Dónde se ha visto que el agua esté dentro del submarino y no fuera?” Así que cambié de idea y me dio por pensar que era un pez y que estaba dentro de una pecera. Durante varios días eso fue lo que creí. No me parecía mal ser un pez. Sólo esperaba no tener la mala suerte de ser una sardina o cualquier otro pez de los que se comen, por ejemplo, un boquerón. La idea de acabar en un bar bañado en vinagre y rodeado de trozos de ajo me encogía el corazón. Hasta que me di cuenta de que mi pecera se movía. Me dije: “La están cambiando de sitio”. Pero no paraba de moverse. Así que tuve que elaborar otra hipótesis. Resultaba insostenible seguir pensando que era un pez dentro de una pecera, a no ser que la pecera estuviera instalada en una caravana, cosa muy poco probable (¿A quién se le ocurre llevarse los peces cuando se va de viaje?) Por fin se hizo la luz en mi cerebro: ¡El ruido de burbujas provenía de las tripas de mi madre! Me emocioné mucho cuando fui consciente de que tenía una madre. Fue una cosa muy bonita. Aunque, como todo lo bueno, duró poco: a todo se acostumbra uno, y cuando ya te has acostumbrado, no le haces ni caso a lo que antes tanto te gustaba. Luego aprendí a distinguir los ruidos que venían de fuera. Primero tuve que darme cuenta de que había un fuera y un dentro, o mejor dicho, que había varios ‘fueras’ dentro de varios ‘dentros’, o dicho de otra manera, que había varios ‘dentros’ dentro de varios ‘fueras’. Una cosa bastante complicada. Por ejemplo, yo estaba dentro de mi madre y mi madre estaba dentro de la casa o dentro de la cama, como cuando mi hermano le pegó el susto. Pero mi madre podía salir de la casa y entonces estaba en la calle. Eso yo lo notaba porque, si hacía sol, se me iluminaba el agüilla en la que yo estaba flotando como un renacuajo de un color rosa intenso. En ese momento yo ya no estaba dentro de la casa, pero sí dentro de mi madre. Bueno, mejor lo dejo. El caso es que aprendí a distinguir los sonidos que llegaban desde fuera de mi madre. Por ejemplo, unos ruidos intensos que solía oírlos a la hora de la siesta y que al principio confundí con truenos. Pensé que serían las típicas tormentas de verano. Hasta que me di cuenta de que eran pedos, pero no los que fabricaba mi madre, esos sonaban más cerca y venían precedidos de sonidos interiores, de intensos burbujeos. Eran los pedos de mi padre. Ahí tuve otro momento emocionante al descubrir que no sólo tenía una madre sino que también tenía un padre. A mi hermano no tuve ninguna dificultad para reconocerlo: él mismo se presentó un día y, a partir de ese momento, cada dos por tres me contaba cosas del mundo que me esperaba. Yo le escuchaba con el máximo interés.
Si te apetece leer más artículos como este en donde me he dejado llevar un poco por mi afición a la literatura puedes hacerlo siguiendo el siguiente enlace:

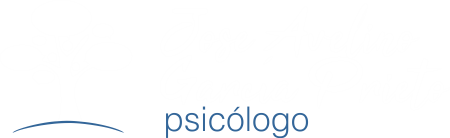

Comentarios 1
Muy bonito ese gran relato del hermano mayor y menor, lo cierto es que los recuerdos de los primeros años de vida son muy escasos y por eso las grabaciones son de gran utilidad, ya que así podemos observar las cosas que hacíamos, los gestos, el juguete que más nos gustaba, etcétera.